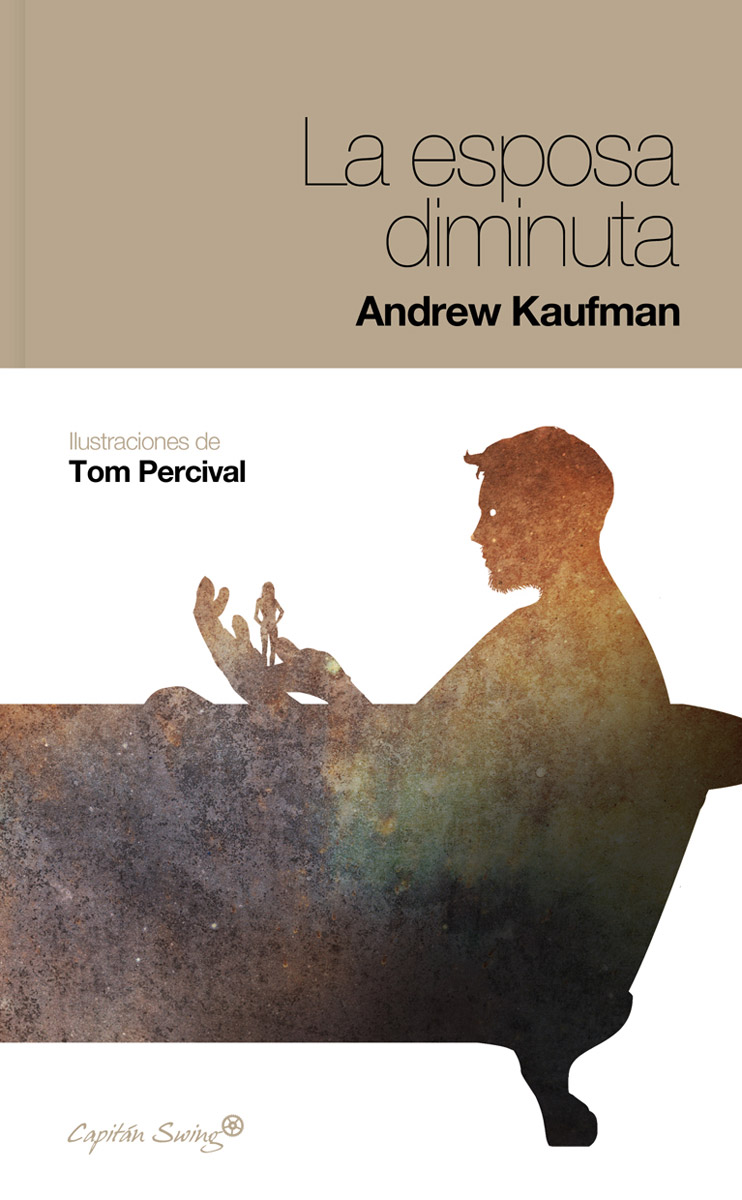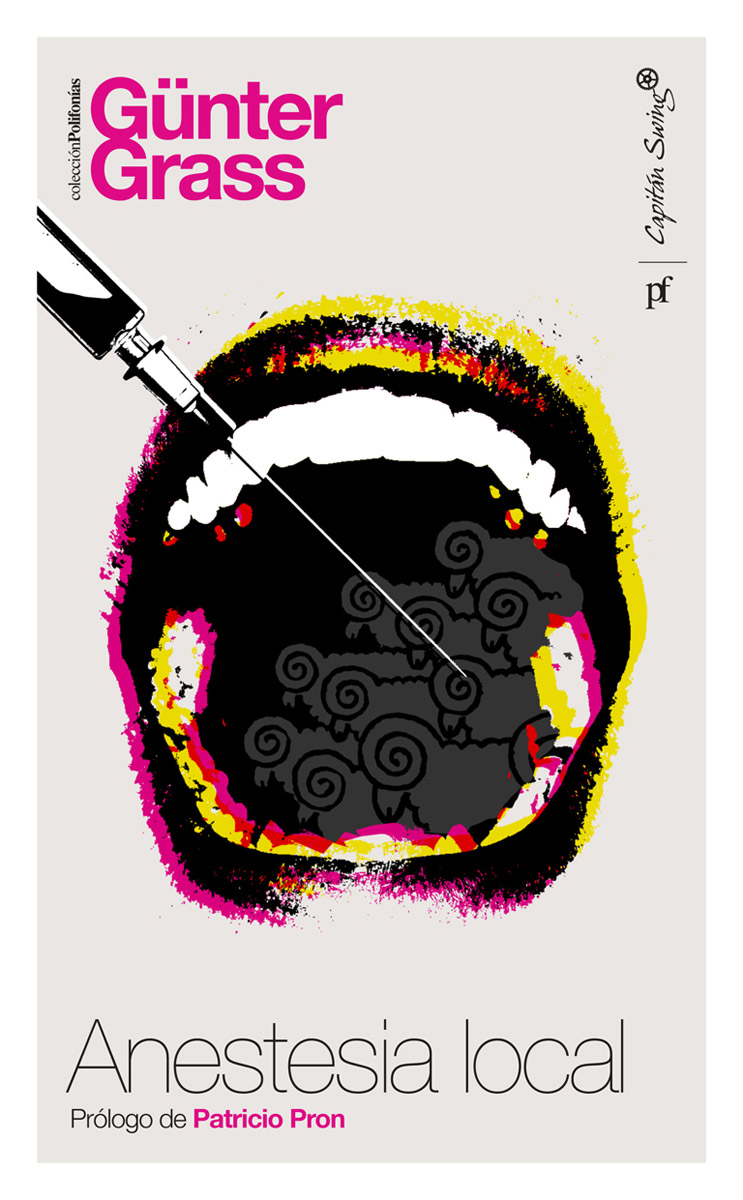Mientras Florida rechaza repetir el juicio a Pablo Ibar, el único español en el corredor de la muerte, se han reeditado dos ensayos de Camus y Koestler sobre la sentencia capital
Ciertamente es lamentable, sí, estar escribiendo aún estas líneas. Es 2012. Pero el progreso no es una escalera de única dirección, lineal e inequívoca, sino una suerte de laberinto de Escher, con subidas y bajadas, con conquistas y derrotas. Y la pena de muerte aparece, una y otra vez, en países que se presentan al mundo como ejemplos de civilización.
Este mismo lunes, el tribunal de Florida encargado del caso de Pablo Ibar, el único español en el corredor de la muerte en Estados Unidos, ha rechazado la petición del abogado de repetir el juicio en el que su cliente fue condenado a la pena capital. Ibar, que también tiene la nacionalidad estadounidense, ha mantenido categóricamente su inocencia desde el primer día en que fue identificado como sospechoso de un triple crimen, sin que ninguna prueba física le conecte con el asesinato de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y dos mujeres, Sharon Anderson y Marie Rodgers.
Como la actualidad se nos presenta como la punta de un iceberg, que nos avisa desde lo específico e individual – pero que esconde su peligro en las profundidades menos visibles -, acudimos a dos ensayos que se preguntan sobre la pena de muerte, recientemente editados en castellano por Capitán Swing. Se trata de dos clásicos (porque fueron escritos hace más de cincuenta años, pero también porque asaltan nuestro presente de forma violenta); Reflexiones sobre la horca, de Arthur Koestler, y Reflexiones sobre la guillotina, de Albert Camus.
Camus comienza hablando de los eufemismos utilizados para intentar legitimar un asesinato cometido, de forma reposada y racional, desde el estado. Así, decimos del condenado que «ha pagado su deuda a la sociedad», que ha «expiado» o que a tal hora «se hizo justicia». ¿Pero qué es la justicia?
Castigo y ejemplaridad
Para el pensador francés la supervivencia de ese «rito primitivo» sólo es posible «por la indiferencia o la ignorancia de la opinión pública». Y es que uno de los principales «argumentos» de los que están a favor de la pena de muerte es el de la intimidación, el de la ejemplaridad. Camus desmontará, con tres comprobaciones, que el castigo como tal no funciona. En primer lugar, porque «la sociedad misma no cree en el ejemplo del que habla». En segundo término, porque «no está probado que la pena de muerte haya hecho retroceder a un solo asesino» y, por último, porque se trata de un modelo «repugnante cuyas consecuencias son imprevisibles».
El texto de Albert Camus es clarificador. Si se quiere que la pena sea ejemplar se tendría que televisar la ceremonia. «Hay que hacer eso o dejar de hablar de ejemplaridad», nos dice el filósofo. Si nos fijamos en los países que aplican este tipo de condenas, nos daremos cuenta que cada vez más se ha tendido a disminuir la publicidad de las ejecuciones. Incluso, se defiende que el «paciente» prácticamente no sufre. Se pregunta Camus: «¿Cómo se espera intimidar con ese ejemplo que se encubre sin cesar, con la amenaza de un castigo presentado como suave y expeditivo?».
Que el estado se avergüenza de sus ejecuciones se demuestra con su silencio, con la estetización de sus crímenes. Se hacen museos, se nos explica los medicamentos utilizados, lo «poco» que padecen los ejecutados, sin enseñarnos la parte más repugnante y bestia del proceso, en un intento desesperado de justificar un ritual que «sólo se ajusta a la tradición sin tomarse el trabajo de reflexionar. Se mata al criminal porque es lo mismo que se ha hecho durante siglos». Es una siniestra inercia que «no puede intimidar» porque, en realidad, ya ha renunciado a ello.
Inutilidad y venganza
Tanto Koestler – que estuvo a punto de ser ejecutado en las cárceles de Franco – como Camus hacen referencia a estadísticas con las que se demuestra que, cuando se ha abolido la pena de muerte, no se ha incrementado la criminalidad. Tampoco funcionan esas tesis.
Quien cree que un asesino, cruel y despiadado, reflexiona segundos antes sobre las consecuencias de sus monstruosos actos – como si utilizara una tabla de pros y contras –, le otorga una capacidad de racionalidad que el homicida o violador no posee. «Para que la pena capital pueda intimidar, sería necesario que la naturaleza humana fuera diferente, y también tan estable y serena como la ley misma», defiende Albert Camus. «Temerá la muerte después del juicio, y no antes del crimen», añade.
El que sí que actúa con premeditación, racionalidad y calma, es el estado que ejecuta a sus condenados. Ahí está la «mancha» moral de las sociedades que defienden la pena de muerte, en su frialdad. Camus apuesta (¡ya en 1957!) por llamarlo por su nombre: se trata de «venganza». Y, nos podemos preguntar, ¿quién no se ha querido vengarse alguna vez?
Que una víctima a quien le han arrebatado a un ser querido reclame venganza no sólo es comprensible. Es justificable. Pero «se trata de un sentimiento, y particularmente violento, no de un principio». Y la ley – nos dirá el filósofo francés – «no puede obedecer a las mismas reglas que la naturaleza». Para algo hemos creado un sistema (imperfecto, siempre) de convivencia. «Está hecha para corregirla», apunta Camus.
La doble condena
Algunos de los que están a favor de aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, defienden que es justo compensar el asesinato de la víctima con la muerte del asesino. Si admitiéramos eso, la pena de muerte tampoco sería equivalente. En la condena misma, y el propio corredor de la muerte, hay un doble castigo.
Para Albert Camus no se puede hablar de «hacer morir sin hacer sufrir». «El miedo devastador, degradante, que se impone durante meses o años al condenado es una pena más terrible que la muerte».
El reo se convierte en un cuerpo, «todo pasa fuera de él», al que le obligan, incluso, a comer: «El animal que van a matar tiene que estar en buenas condiciones». De esta forma, se le imponen dos muertes, «siendo la primera peor que la otra». No es más, otra vez, que un acto de revancha hecho desde una estructura creada por unos ciudadanos que miran hacia otro lado.
Todo ello bajo la hipótesis que los aparatos administrativos y judiciales no se equivocan nunca… ¿Se imaginan una condena de este tipo a alguien inocente? Los responsables de ese martirio no serían otros que miembros de una sociedad que defiende y perpetúa la pena de muerte como un «mal necesario». Las víctimas, así, se convierten en verdugos por su afán de represalia.
Determinismo y libre albedrío
Koestler, que dedica la primera parte de su ensayo a realizar un repaso de la «herencia del pasado», centra después su texto en «el debate entre las teorías del libre albedrío y las del determinismo» del ser humano, y de sus actos. Una controversia filosófica «probablemente insoluble» y que, para el activista de origen húngaro, «nuestra incapacidad para resolverlo es ya un argumento contra la pena de muerte».
El castigo entendido como venganza, nos dirá, «no tiene lugar en un sistema que considera al hombre como perteneciente al universo natural». De este modo, para Koestler hablar de «responsabilidad penal» es una paradoja ya que si, por el contrario, «negamos que las acciones humanas están determinadas por causas de orden material, debemos sustituirlas por causas de otro orden».
Aunque Koestler puede parecer un tanto abstracto en este punto, lo que está haciendo en realidad es invitarnos a afrontar el tema del mal. Si el asesino actúa por algo exterior a su voluntad última – enajenación mental o contexto social – , vengarse de él es «tan absurdo como vengarse de una máquina». Si, por otro lado, el criminal mata desde su plena libertad, «la venganza aparece no ya como un pecado contra la lógica sino como un pecado contra el espíritu».
Para afrontar el tema del mal, que existe y perdura, es fundamental definir qué entendemos por justicia y qué por venganza. Las dos cosas, al mismo tiempo, no hay maneras de unirlas. Camus cree que «resolver que un hombre tiene que ser alcanzado por el castigo definitivo es lo mismo que decidir que ese hombre ya no tiene ninguna posibilidad de enmendarse». ¿Todos los ejecutados eran seres humanos «irrecuperables»?
No hay que caer en el equívoco. Ni Koestler ni Camus están defendiendo «absolverlo todo». La víctima y el verdugo deben responder ante la justicia según sus actos, y que ésta garantice, en la medida de lo posible, sus derechos. Pero afirmar, concluye el filósofo francés, «que un hombre debe ser absolutamente suprimido de la sociedad porque es absolutamente malo, equivale a decir que ella es absolutamente buena, lo cual ninguna persona sensata puede creer en la actualidad».
Una actualidad de los años cincuenta que, en algunos lugares, sigue siendo demasiado vigente. ¿Se imaginan que la pena capital, en vez de a individuos, se aplicará a estados que han cometido crímenes contra miles de inocentes? No dudaríamos en llamar a eso venganza. La justicia y el asesinato no pueden compartir terreno semántico. Que la tribuna desde la que se ordena la muerte sea ordenada y pulcra no nos hace más civilizados. Justamente todo lo contrario.
Albert Lladó