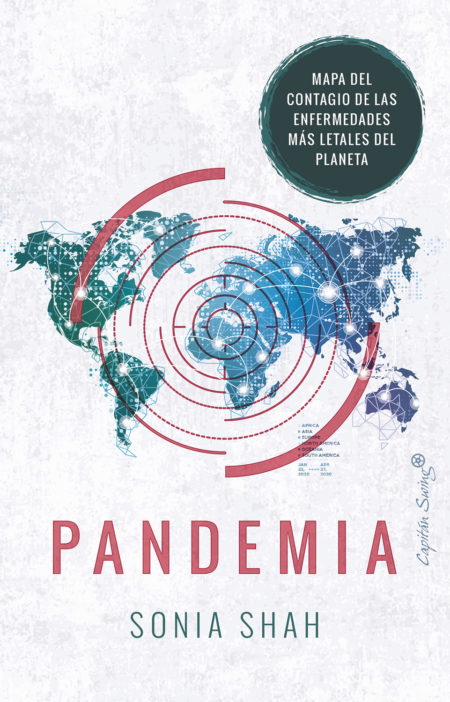En el prólogo a su libro Pandemia, recién publicado por Capitán Swing, la periodista Sonia Shah parece enfadada. Especializada en información científica y, dentro de ella, en el estudio de las enfermedades infecciosas y la relación entre enfermedad y pobreza, lanzó al mercado el libro en su inglés original en 2017. Tres años más tarde, el significado del término pandemia ha cambiado sustancialmente, y el prólogo a la edición, firmado el pasado abril, parece un claro “Os lo dije“. En el volumen, Shah estudiaba comparativamente el nacimiento y desarrollo de distintas enfermedades contagiosas, tratando de establecer rasgos comunes, a menudo sociopolíticos, en su expansión. Y la conclusión que extrae es clara: las pandemias no son fruto de la mala suerte, como un rayo que fulmina a un tranquilo paseante. La complicidad del ser humano es siempre necesaria.
“No es la primera vez que otros patógenos desgarran sociedades, que explotan con fatídica eficacia nuestra política y nuestro modo de vida”, dice sobre el covid-19 la periodista estadounidense. “Pero a pesar de las profundas marcas y cicatrices que dejan en nuestro cuerpo y en nuestras sociedades, nunca hemos cambiado el modo de vida para acabar con ellos, aunque habríamos podido (…). No les hicimos un hueco en la memoria y, al despojarlas de su carácter social, las expulsamos de la historia”. Shah defiende que, aunque estas pandemias puedan tener distintos orígenes, víricos y bacterianos, distintos síntomas, ratio de mortalidad y modos de propagación, los cambios en el comportamiento humano les afectan de una forma similar. Y, por lo tanto, pueden establecerse factores comunes entre ellas si nos fijamos solo en la relación entre la acción humana y la vida de los microbios.
Demasiado ingenuos
En 1831, Francia consideraba el cólera un producto “exótico (…) desarrollado en las áridas llanuras yermas de Asia”. Occidente llamaba a la enfermedad provocada por la bacteria Vibrio cholerae cólera “asiático”. La confianza en la higiene de países ricos y desarrollados como Francia o Inglaterra y el aura optimista de la Ilustración, defiende la autora, impidieron que los europeos fueran verdaderamente conscientes de lo que ocurría. En 1817, el cólera había abandonado la región del Sundarbans, en Bengala, y ascendía por el Ganges matando a 5.000 soldados. Había viajado con el ejército británico en su invasión al Punyab y con el ruso en su entrada en Polonia. En 1832, un año después de que aquel volumen despreciara el riesgo que suponía la enfermedad, la Vibrio cholerae llegó a París. Para abril, había fulminado a más de 7.000 ciudadanos.
Se puede reconocer un espíritu similar en las palabras del virólogo Macfarlane Burnet, que decía en 1962: “Escribir sobre las enfermedades infecciosas casi equivale a escribir sobre algo que ha pasado a la historia“. Tenía motivos para pensarlo, concede Shah, porque la esperanza de vida de los estadounidenses pasaría de 50 a 80 años a lo largo del siglo XX. El investigador egipcio Abdel Omran defendería que el progreso económico conllevaba la desaparición de las enfermedades contagiosa, y no era el único en pensarlo. Quizás por eso —aunque no solo: la homofobia también es un factor relevante— cuando el VIH hizo su aparición en los países occidentales muchos se negaron a aceptar en un inicio que se tratara de un mal infeccioso: antes que por las siglas que todos conocemos, se le conoció como el “cáncer gay”.
Desde entonces, enfermedades como la gripe A, el SARS de 2003 o el ébola han puesto a prueba la idea de que Occidente no tiene que temer a virus ni bacterias. A esas epidemias mediáticas, Shah añade otras, como los brotes de sarampión que sufre cada tanto Estados Unidos o la amenaza silenciosa del SARM, infección causada por un estafilococo resistente a muchos de los antibióticos usados habitualmente contra estas bacterias, que entre 1960 y 2010 había matado en Estados Unidos a más personas que el sida. De hecho, el ritmo de aparición de nuevos patógenos, escribe la periodista, contradice la relación entre progreso económico y expansión de las enfermedades infecciosas: entre 1980 y 2000, el número de patógenos letales en Estados Unidos creció en un 60%. Sin contar el VIH, el número de personas fallecidas por un patógeno se incrementó en más de un 20%.
Explotar la naturaleza
Los mercados de animales vivos no tienen ahora mismo la mejor de las imágenes. Se cree que el foco inicial del covid-19 pudo estar en el de Huanan, en Wuhan, dedicado a los productos del mar, igual que el de Guangzhou se convirtió en emblema del SARS de 2003. En aquella ocasión, se atribuyó la epidemia a una mutación del virus del murciélago de herradura, que habría saltado al ser humano. Es el mismo animal al que se ha culpado por el nuevo coronavirus, que también se ha relacionado con el pangolín. En estos mercados, “la aglomeración de animales salvajes”, cuenta Shah, es “insólita y sin precedentes ecológicos”. Esos murciélagos no habrían estado, de manera natural, tan cerca de las civetas de las palmeras, y ninguna de estas dos especies se hubiera acercado al ser humano por su propia voluntad. Pero la gastronomía con animales exóticos, un producto de lujo que se ha extendido con el crecimiento económico chino, propició que sí se encontraran en Guangzhou.
Pero quienes asocien estas comunicaciones entre el mundo animal y el humano a las extrañas costumbres orientales, se equivocan. También el cólera llegó por esa vía: antes de saltar a los humanos, vivía en los copépodos, unos crustáceos minúsculos, en los manglares del Sundarbans. La región, una concatenación de marisma y bosques, estuvo despoblada hasta 1760, cuando llegó hasta ella la Compañía de las Indias Orientales, que la conquistó junto con el resto de Bengala. Los ingleses talaron los manglares y convirtieron ese territorio inhóspito en una plantación de arroz. Y gracias a eso, a la poca exótica colonización de Asia y la explotación de sus recursos, la Vibrio cholerae encontró una nueva especie en la que residir. Al cabo del tiempo, aprendió a reconocer los riesgos que le planteaba el ser humano —el entorno ácido del estómago, sobre todo— y se adaptó. El primer brote de cólera se produjo en los antiguos manglares en el verano de 1817.
Una expansión internacional
Si se observa un mapa del avance del coronavirus, es fácil identificar las grandes vías de comunicación. En un primer momento, el virus se movía por aeropuertos y hoteles y las autoridades lo buscaban en aquellos que habían viajado a las zonas de riesgo. Muchos han señalado la importancia de la globalización en la rápida expansión del patógeno, y quizás la industria más tocada haya sido la que depende, por esencia, del viaje: el turismo. Pero Shah defiende que esto no es precisamente nuevo. Cuando el físico teórico Dirk Brockmann trazó el recorrido de una epidemia de gripe, vio que la disposición de los focos de proximidad alteraba nuestro concepto habitual de la distancia. Gracias a las rutas aéreas, Nueva York estaba más cerca de Londres que de Providence, a 250 kilómetros.
Shah mira, de nuevo, a los inicios del brote de SARS en 2003. En Guangzhou, el doctor Liu Jianlun atendió a uno de los primeros enfermos antes de marcharse a Hong Kong para asistir a una boda. Se hospedó en el hotel Metropole, donde permanecían también otras doce personas que eran para él perfectos desconocidos, pero a quienes quedó enlazado por el virus: no se sabe cómo se produjo el contagio, pero se produjo. Una de estas personas era auxiliar de vuelo, que llegó hasta Singapur antes de ser hospitalizada. Allí contagió a su médico, que debía viajar a Nueva York para participar en un congreso. La enfermedad le permitió llegar hasta Frankfurt. “Finalmente”, dice Shah, “el SARS llegó a 32 países. Gracias al milagro de los viajes aéreos, un solo infectado pudo causar un brote global“.
Para la autora, la constatación de estos lazos históricos entre pandemia y pandemia no tienen por qué ser un motivo de desánimo. La conclusión no es, necesariamente, que el ser humano es incapaz de aprender. Al contrario: Shah insiste en su capacidad para generar conocimiento y su experiencia en combatir las enferemedades infecciosas y, en muchas ocasiones, ganar. Pero no es un proceso rápido: “Fueron necesarios cien años de pandemias de cólera para que ciudades como Nueva York, París y Londres respondieran a las provocaciones de la enfermedad”, escribe. Los cambios tuvieron que ser radicales y afectaron al suministro de agua potable, a la urbanización, a la gestión de residuos, a la configuración de la salud pública, a la atención médica… “Tal es el poder transformador de las pandemias”, dice. Siempre que estemos dispuestos a escuchar.
Ver artículo original